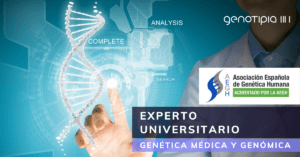COVID-19: ¿en qué estamos fallando?
Apenas diez meses después del conocimiento de los primeros casos de COVID-19, resulta impresionante ver cómo ha cambiado nuestra vida en tan poco tiempo. Lo que entonces parecía ser una noticia exótica ha acabado convirtiéndose en la amenaza más preocupante para la salud pública de los últimos cien años. Nuestra falta de experiencia en gestión de estas crisis explica, sin duda, que la primera ola del nuevo coronavirus provocara un resultado devastador. Lo que ya no se entiende tan bien es que meses después la situación no parezca mejorar sustancialmente. Es cierto que nuestros profesionales sanitarios han conseguido mejorar la respuesta a la enfermedad desde un punto de vista clínico, pero en lo que se refiere a la gestión de la pandemia como tal, nuestros avances son decepcionantes. Es probable que esto se deba a múltiples factores. Ignacio López-Goñi y Juan Ignacio Pérez Iglesias, dos mentes lúcidas, las han descrito de manera convincente en un reciente artículo en The Conversation.
Creo, con todo, que en los diez puntos que componen su análisis falta una pieza esencial, que permite poner en duda la utilidad de los postulados básicos del paradigma de vigilancia y respuesta epidemiológica vigente. Y es que, como es ya sobradamente conocido (menudo máster en epidemiología doméstica hemos hecho en estos meses), los manuales de respuesta a una pandemia se basan en una estrategia sencilla: identificar los infectados y sus contactos próximos y someterlos a aislamiento o cuarentena para cortar las cadenas de transmisión del virus. Hay, por tanto, dos elementos clave para conseguir el fin que se persigue: implementar unas herramientas eficientes de rastreo que permitan localizar los contagios y diseñar un sistema de control y seguimiento de aislamiento y cuarentena que aseguren que, efectivamente, se neutraliza su peligrosidad. ¿Esto está funcionando?

Cuando el interés particular prima sobre el interés general
Hurto decir que lo primero no se ha hecho demasiado bien. La polémica sobre la falta de rastreadores ya sido convenientemente subrayada por otros más capacitados. En su lugar, me centraré en la sorprendente falta de atención al segundo factor, que es absolutamente clave para proporcionar una respuesta adecuada a la situación. Y aquí es donde tenemos un problema de difícil solución. Hace pocos días, El Mundo publicaba un artículo que mostraba claramente que muchas personas, aun siendo conscientes de que los protocolos preventivos les obligan a aislarse, renuncian a hacerlo. No es una fuente aislada. La #Covid19ImpactSurvey impulsada por la gran Nuria Oliver muestra que un 80% de los participantes ha ido a trabajar a pesar de tener fiebre durante al menos 4 días y un 85% a pesar de tener algún síntoma compatible con coronavirus. Si esto es así con los que muestran síntomas, imaginen qué ocurrirá con los asintomáticos.
En realidad, estas cifras no deberían sorprendernos en absoluto. Lo que sería laudable es que una persona optara voluntariamente por el aislamiento, cuando hay muchos factores que nos impulsan hacia lo contrario. Para empezar, están quienes no pueden permitírselo. En países como Indonesia o Brasil esto resulta muy obvio. Quizás nos sorprendiéramos viendo que las cifras de un país como el nuestro no son tan diferentes. Muchos españoles viven al día y muchos empleadores están dispuestos a despedirles si no acuden a su puesto de trabajo. Pero es que, a estos, hay que añadir todos los que sufren problemas psicológicos derivados de aislamientos continuados, sobre todo si nunca se concretan en un diagnóstico positivo. A ellos todavía tendríamos que sumar los negacionistas –difícilmente te aíslas por un virus que no existe- o los que, sencillamente, no están dispuestos a renunciar a su libertad de movimientos bajo ningún motivo.
Lo curioso es que la propia naturaleza de la COVID-19 facilita muchísimo estos comportamientos. Ir a trabajar, al mercado o al metro enfermo resultaba casi imposible en tiempos de la gripe española. Las propias características de la enfermedad hacían complejísimo enmascarar nuestra condición de infectados, lo que, a su vez, haría de nuestra decisión de salir a la calle una condena inmediata al ostracismo social, si no a cosas peores. Ahora, por desgracia, no es así. Muchos de los contagiados son asintomáticos. Otros pueden enmascarar su situación o la de sus hijos con pequeñas ayudas en forma de antipiréticos, y a veces lo hacen por más que algún destacado político lo crea imposible. ¿Esto lo tenemos en cuenta al planificar la respuesta a esta pandemia?
¿Y ahora qué hacemos? Lo que no parece que vaya a funcionar
Siendo esta la situación, hay que sacar conclusiones razonables. A mi juicio, la más obvia es que hay que mejorar nuestra estrategia de comunicación porque tal vez sea que el mensaje no ha calado muy bien. Para aquellos que lo han entendido perfectamente pero no tienen ninguna intención de obrar en consecuencia habrá, en cambio, que pensar en otras medidas.
Ya estamos en ello. Hace pocos días, se nos anunciaba que la policía podrá acceder a los datos sanitarios para controlar que se cumplan las cuarentenas en Madrid. Esto es, sin duda, una estrategia para luchar contra el incumplimiento. ¿Será eficiente? Permítanme dudarlo. Tengo muchas razones. Para empezar, es necesario saber si la medida se ajusta bien a los requerimientos de nuestro sistema jurídico. En un Estado de Derecho, la intimidad y la autodeterminación sobre nuestros datos son derechos fundamentales. Aunque compartiéramos que el tratamiento de los datos podría ser legítimo de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, tendríamos que determinar si es proporcionado al fin que se desea perseguir. Con todo, el escollo legal no es el más prominente. El mayor problema vendría del ángulo de la implementación del sistema. ¿Cómo se hace para vigilar si las personas cumplen la cuarentena o no? ¿Con controles policiales de los domicilios particulares? Parece imposible, salvo que la cifra de contagiados sea muy pequeña. ¿Con visitas al domicilio? Dudo de su utilidad, salvo que se emitan órdenes judiciales que permitan penetrar en las casas (lo que sería claramente desproporcionado, a mi juicio). ¿Con comprobaciones aleatorias, como se hace con los test de alcoholemia, por ejemplo? No parece muy práctico, en un momento en que la transmisión de información que permite esquivarlos jugará seguro en contra de los controladores.
Piénsese, en cambio, en todos los inconvenientes de esta clase de medidas. Para empezar, no se incluye en principio, a los contactos estrechos con los contagiados, que deberían aislarse también. ¿Ampliamos a ellos la medida? Pues incrementamos la dificultad del control, obviamente. De otro lado, si metemos a la policía en la ecuación, estaremos cambiando las variables de una manera particularmente peligrosa. De repente, quien revelara nombres al rastreador asignado pasaría a convertirse en un delator en muchos imaginarios. ¿De verdad creemos que esto ayudará a identificar los contactos? Yo soy muy pesimista. Y, por fin, permítanme un momento de pragmatismo: ¿no sucederá más de una vez que algún contagiado particularmente avieso aproveche la coyuntura para facilitar los nombres de todos aquellos por los que siente particular ojeriza, causándoles los perjuicios correspondientes a lo que no dejaría de ser algo bastante similar a un arresto domiciliario?
El control policial, en suma, podría ser útil en pueblos pequeños, o en ciudades con pocos contagios, difícilmente funcionaría en una gran ciudad con muchos casos de infectados. Uno podría pensar en la geolocalización como alternativa, claro. El problema, más allá de lo que atañe a la intimidad, es que el que necesita de verdad salir siempre tiene a su alcance un recurso tan sencillo como dejar el móvil en casa.
¿Y ahora qué hacemos? Alternativas razonables
La alternativa más lógica al control y la vigilancia es obviamente el estímulo positivo, el incentivo a los comportamientos responsables. Esto, por desgracia, tampoco es sencillo. Una forma de mejorar la situación sería conceder permisos retribuidos a todos los que deberían permanecer aislados. No parece que podamos permitírnoslo desde un punto de vista económico. Sería, además, extremadamente complejo de ofrecer a quienes trabajan sin contratos o cuyos ingresos fueran, en gran medida, opacos.
¿No hay, entonces, nada que hacer? No quisiera ser tan pesimista. En mi opinión, sí que es posible afrontar las cosas de otro modo. Veo dos alternativas, en realidad. Una es esforzarse al máximo por reducir la incidencia de la patología para que cuando surjan brotes nuevos podamos controlar adecuadamente a los pocos infectados y sus contactos. Claro que para eso hace falta derrotar al virus, lo que aquí nunca hemos conseguido del todo. La otra fórmula consiste en cambiar de visión: dar por sentado que seremos incapaces de conseguir evitar que haya transmisión del virus y tomar las medidas oportunas para que sus portadores no puedan acceder los lugares en los que es más probable que causen contagios masivos. Se trataría, en suma, de complementar la estrategia clásica con otra focalizada en la construcción de espacios seguros. Hace muy poco tuve ocasión de exponer esta propuesta en la TEDx de Vitoria-Gasteiz 2020. Ojalá que tenga un sentido.