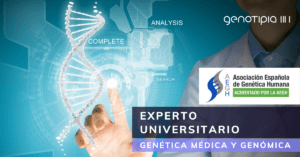INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO
La humanidad siempre ha buscado explicar su comportamiento. Las religiones, como el cristianismo y sus diez mandamientos, u otros sistemas de creencias ético-morales como el budismo, han establecido paradigmas de comportamiento a lo largo de la historia. Sin embargo, estos sistemas de creencias pueden explicar rasgos del comportamiento de determinadas sociedades y en determinados contextos, tratando de evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de la sociedad, pero no los comportamientos aislados de los individuos que la componen.
La tarea de explicar por qué nos comportamos de una determinada manera está íntimamente ligada al estudio de la mente. Y es que, como vaticinó Santiago Ramón y Cajal, las neuronas son las “mariposas del alma”. Hoy sabemos que de la intrincada maraña de 86.000 millones de neuronas que tenemos en el interior del cráneo surge de manera holística el comportamiento. Sin embargo, la fusión de mente-cerebro no siempre ha sido evidente.
Ya en el siglo XVII, René Descartes (1596-1650), un prominente pensador, matemático y físico, se planteó la dicotomía mente-cerebro (Descartes, 1637/2006). Suya es la célebre frase: “Pienso, luego existo”. Con esta frase Descartes pone de relieve que la única certeza que existe es que el sujeto pensante existe, pues de lo contrario no podría pensar. Sin embargo, existe una sutileza importante respecto a la filosofía de la teorización de la mente. Y es que, con esa frase Descartes pone en un plano superior el acto de pensar respecto al acto de existir. Poniendo así de la misma manera en un plano superior la mente (o el alma, como él lo denominaba) respecto al cerebro. Descartes, además, intentando desesperada y erróneamente demostrar la distinción mente-cerebro, confirma según sus estudios que mente y cerebro son en efecto entidades distintas, y que ambas se relacionan en una pequeña estructura en la profundidad del encéfalo llamada glándula pineal (López-Muñoz et al., 2012).
Posteriores a Descartes hubo dos pensadores con posturas opuestas que atacaron de manera más directa la intrincada problemática de la mente humana. El empirismo de John Locke (1632-1704) defendía la teoría de la tabula rasa, es decir, que todos los conocimientos se obtienen después del nacimiento, mediante la experiencia (Locke, 1690/2018). Por otro lado, el racionalismo de Immanuel Kant (1724-1804) postulaba que en el momento del nacimiento ya existen ciertos conocimientos, a los cuales los denominó conocimientos a priori (Kant, 1781/2005). Hoy sabemos que pese a que la mayoría de conocimientos se obtienen mediante la experiencia, y que así se va construyendo nuestra personalidad y comportamiento, existen esos conocimientos a priori kantianos que explican los comportamientos instintivos. Como los polluelos que siguen a su madre nada más salir del cascarón o el bebé humano recién nacido que succiona el pecho de su madre en busca de alimento (Tinbergen N, 1951/1991).
Dos siglos después, en 1859, se publica una de las obras más influyentes de la historia: El origen de las especies (Darwin C, 1859/2009). En ella, Charles Darwin (1809-1882) derroca la imagen antropocéntrica del humano como un ser casi divino, diseñado a semejanza de Dios, y explica que el Homo sapiens, al igual que el resto de las especies, ha evolucionado a partir de especies anteriores mediante la selección natural: los individuos más adaptados al medio tienen una probabilidad más alta de dejar descendencia.
Contemporáneo a Charles Darwin, un sacerdote nacido en Heinzendorf, Austria, llamado Gregor Mendel (1822-1884) dedicaba su vida a descifrar cómo las plantas y en concreto, los guisantes, transmitían sus caracteres a sus descendientes. Mendel matematizó cómo se sucedían generación tras generación los diversos tipos de caracteres y en qué proporción lo hacían (Mendel, 1866/2008). Pese a que el término no se inventa hasta 1905 por el biólogo inglés William Bateson, Mendel había creado una nueva disciplina: la genética. Sin embargo, el trabajo de Mendel no fue conocido hasta varios años después de su muerte. No es hasta principios del siglo XX que los trabajos de Mendel fueron redescubiertos y se hicieron conocidos mundialmente.
En los años 30 del siglo XX, tres autores, Ronald Fisher, J. B. S. Haldane y Sewall Green Wright, integran la teoría evolutiva de las especies de Charles Darwin junto con la teoría genética de la herencia de Gregor Mendel, la identificación del gen como elemento heredable, la mutación genética como fuente de variabilidad y evolución y la genética de poblaciones en lo que sería conocido como neodarwinismo o teoría sintética (Wright, 1984). Así, la evolución pasa a considerarse como los cambios de las frecuencias alélicas a través de las generaciones, fruto de la deriva genética, el flujo genético y la selección natural (Mayr, 1982).
Motoo Kimura (1924-1994) publica en 1983 The Neutral Theory of Molecular Evolution. En esta obra el científico japonés desarrolla su teoría neutralista de la evolución molecular, la cual establece que la deriva genética de mutantes neutros es la responsable de la mayoría de cambios evolutivos a nivel molecular. Así, Kimura establece que la deriva genética, y no la selección natural, es la principal fuerza de cambio de las frecuencias alélicas. Sin embargo, en palabras del propio Kimura: «La teoría no niega el papel de la selección natural en la determinación del curso de la evolución adaptativa» (Kimura, 1968; Kimura, 1983).
Así, las ideas de la selección natural de Darwin dieron lugar a una revolución científica que, al aunar distintas ramas de la ciencia, como la genética, la zoología, la paleontología, la citología, la sistemática o la botánica, y al centrar esfuerzos de una comunidad científica, ha permitido consagrar la teoría de la evolución como uno de los consorcios teóricos con más consenso entre la comunidad científica (Noble, 2011; Boero, 2015).
Al marco teórico que constituye la teoría sintética se fueron añadiendo conceptos y teorías para explicar sucesos o eventos específicos clave en la evolución. Un ejemplo paradigmático lo constituye Lynn Margulis (1938-2011), bióloga estadounidense que desarrolló la teoría endosimbionte, la cual concibe la generación de los primeros organismos eucariotas como la internalización de unos organismos unicelulares por otros sin su posterior degradación. Así, las mitocondrias de las células eucariotas serían seres procariotas independientes, viviendo en simbiosis con sus hospedadores. Así, concibe la primera teoría elaborada por la que se explica el origen de las células eucariotas. Cabe decir que, pese a que existen críticas y puntos que faltan por esclarecer, la teoría goza de aceptación entre la comunidad científica debido a la evidencia empírica. Por ejemplo, la mitocondria posee un genoma propio, siendo el único orgánulo celular que tiene tal privilegio. Además, el genoma mitocondrial tiene una arquitectura procariota, mientras que el genoma nuclear es eucariota. La misma teoría es aplicada a los cloroplastos en las células vegetales (Gray, 2017).
Por otro lado, las ideas de Lamarck parecen estar resurgiendo. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) fue el predecesor más remarcable de Darwin, quien en el año del nacimiento de Darwin publicó Philosophie zoologique (Lamarck JB, 1809/2017), donde introdujo el transformismo: los organismos presentes descienden de otros organismos pasados, pero no son idénticos a ellos. Lamarck concibió una teoría de la evolución e ideó un mecanismo. Según Lamarck, las modificaciones originadas por el ambiente durante la vida del individuo pueden ser heredadas por sus descendientes. De esta manera, la descendencia de aquellas jirafas que en vida alarguen más su cuello, heredarán el incremento en la longitud del cuello conseguida por sus predecesores. Cuando August Weismann (1834-1914) propone la teoría del plasma germinal, postulando la separación de la línea germinal de la línea somática, la explicación Lamarckiana de los mecanismos evolutivos es rechazada: las modificaciones adquiridas en la línea somática no pueden ser transmitidas a la descendencia (Boero, 2015).
Sin embargo, recientes experimentos ponen en tela de juicio tales afirmaciones. Cuando a un ratón se le estimula con un determinado olor e inmediatamente después se le aplica una descarga eléctrica, el ratón asociará el estímulo odorífero (estímulo condicionado) a la descarga eléctrica (estímulo incondicionado). Tras una serie de intentos, el ratón muestra señales de terror cuando es estimulado con el olor, aun cuando no ha sido aplicada la descarga eléctrica. Esto es, la respuesta ha sido condicionada. Lo más interesante es que si a la descendencia de ese ratón se le aplica el mismo estímulo odorífero, en ausencia de la descarga eléctrica, muestra las mismas señales de terror. Es más, tal resultado se repite de nuevo en la segunda generación. Por tanto, una determinada experiencia se ha transmitido a la siguiente generación, modulando su comportamiento. Este tipo de evidencias muestran una naturaleza en cierto sentido Lamarckiana, y que puede ser explicada mediante la epigenética: modificaciones en el ADN que modulan su expresión sin modificar su secuencia (Szyf, 2014; Dias et al., 2015).
Las repercusiones filosóficas de El origen de las especies y de la teoría de la evolución fueron enormes en cuanto al origen evolutivo del ser humano. Pero en cuanto a lo que nos atañe en el presente artículo, surge una nueva idea: el cerebro, y por tanto la mente humana, tiene un origen evolutivo, al igual que el resto de órganos y estructuras del cuerpo. Entonces, igual que compartimos órganos, glándulas y tejidos con otros animales, ¿compartimos también emociones y comportamientos? De ser así se podría recurrir a animales modelo, más simples que el humano, para investigar los procesos mentales superiores (Barrett et al., 2007).
En el siglo XIX el estudio científico del comportamiento empieza con una rama de la psicología: el conductismo, representado por Iván Pavlov (1849-1936), fisiólogo ruso ganador del premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1909 y el psicólogo estadounidense Edward Thorndike (1874-1949). Los conductistas afirmaban que al estudiar de forma experimental el comportamiento de animales y humanos podrían deducirse reglas y leyes, y así generar una teoría científica del comportamiento. El conductismo, además, afirma que el comportamiento surge como respuesta a los estímulos ambientales, modulado por la experiencia previa del individuo.
Por otro lado, Sigmund Freud (1856-1939), a partir de las ideas de Josef Breuer, había desarrollado el psicoanálisis, y con ello, una nueva teoría de la mente. Una idea genial de Freud fue que el comportamiento humano, pese a que parece en un nivel consciente deliberado y racional, está totalmente subyugado al inconsciente (Freud, 1899/2001). El psicoanálisis, pese a tener una teoría de la mente desarrollada y que, mediante la psicoterapia, obtuviese en ciertos casos resultados satisfactorios a nivel clínico, no utilizaba ningún tipo de experimentación objetiva para obtener resultados. La construcción teórica del psicoanálisis se basaba en la opinión de los psicoanalistas al interpretar las declaraciones de los pacientes, eliminando la posibilidad de un estudio objetivo. Los psicoanalistas criticaban de los conductistas que, a nivel experimental, dos sujetos podrían presentar un mismo comportamiento, pero que las razones de ese comportamiento podrían ser totalmente distintas en ambos sujetos, siendo esa “vida mental” el campo de estudio psicoanalítico. No obstante, variantes más modernas del conductismo sí incluyen la experiencia subjetiva como objeto de estudio (Kandel, 2019).
Más adelante, algunos psicoanalistas norteamericanos rechazaron el enfoque de Freud, criticando el excesivo énfasis en la angustia y el desarrollo patológico de la personalidad, y empezaron a analizar el comportamiento de los niños normales de manera experimental, tendiendo así un puente entre psicoanálisis y psicología cognitiva, generando una primera corriente psicoanalítica empírica (Kandel, 2019).
Es común en las ciencias biológicas investigar las funciones de determinados elementos o sistemas observando qué efecto se produce en el individuo al dañar o eliminar el objeto a estudio. De esta manera, la función de los genes en distintas especies se fue averiguando mediante mutaciones puntuales que suprimían la función del gen objetivo. Observando el fenotipo (todo aquello medible y observable en un individuo) del sujeto se infería la función del gen. Por ejemplo, si al dañar un gen en un embrión de mosca el adulto no tiene los ojos desarrollados, se infiere que el gen está involucrado en el desarrollo y formación del ojo. Esta idea llamada “genética inversa” puede ser aplicada también al cerebro humano para intentar investigar la mente y el comportamiento (Bellen et al; 2010). De esta manera, si estudiamos el comportamiento de una persona con depresión, Alzheimer, trastorno bipolar o autismo, y estudiamos las diferencias cerebrales entre la persona sana y la enferma, podremos inferir en qué tipo de comportamientos se hallan involucrados los sistemas dañados en los enfermos (Kandel, 2019).
Sin embargo, hasta principios del siglo XIX las enfermedades mentales no se consideraban como tal, sino problemas morales, de autoestima, madurez o de otra índole, y por ello se estigmatizaba a los enfermos mentales y se les sometía a un trato inhumano, encerrándolos en celdas, privándoles de comida o atándoles a las paredes, pues se creía que los enfermos elegían su comportamiento aberrante, y se les castigaba por ello (Kandel, 2019).
Philippe Pinel (1745-1826) es considerado por algunos autores el padre de la psiquiatría. Este médico francés sembró una revolución al plantear que las enfermedades mentales tenían una base fisiológica y heredable. Además de iniciar el primer estudio sistemático de los enfermos mentales, propició condiciones decentes a los enfermos encerrados, mejorando considerablemente su calidad de vida (Postel, 1983).
Pasó un siglo hasta que se hiciera un nuevo avance. A principios del siglo XX la neurología de las enfermedades psiquiátricas se topó con un debate entre sus dos mayores representantes. Por un lado, Emil Kraepelin (1856–1926), psiquiatra alemán que ha sido considerado por numerosos autores como el fundador de la psiquiatría científica moderna, la psicofarmacología y la genética psiquiátrica, consideraba una base estrictamente genética para las enfermedades mentales. Mientras que Sigmund Freud, comúnmente considerado el creador de la disciplina psicoanalítica, consideraba que éstas se formaban a partir de la experiencia, en concreto, a raíz de traumas.
Franz Kallman (1897-1965), psiquiatra estadounidense de origen alemán, fue el primero que estudió el carácter hereditario de las enfermedades mentales mediante el estudio de gemelos idénticos en los años 1940 y 1950 (Kandel, 2019). Sin embargo, no es hasta 1977 que Folstein y Rutter publican su estudio (Folstein y Rutter, 1977), donde determinan por primera vez la heredabilidad del trastorno de espectro autista (TEA). El riesgo determinado de recurrencia fue tan solo del 26% en gemelos idénticos y el 0% en dicigóticos. Hoy día con el actual diagnóstico de TEA y muchos más estudios la concordancia en hermanos monocigóticos está en torno al 80% y en dicigóticos al 15% (Yoo H, 2015). Como en este caso, la heredabilidad de otros trastornos y enfermedades mentales ha crecido junto a la evidencia científica (Pettersson et al, 2019).
Los gemelos idénticos no tienen exactamente el mismo genoma. De hecho, ni siquiera todas las células de un mismo individuo tienen el mismo genoma, lo que se denomina mosaicismo (Ledford, 2019). Sin embargo, dos gemelos monocigóticos o idénticos son los dos individuos que más proporción de genoma comparten, por lo que las diferencias fenotípicas entre ambos se deben en su mayoría a cómo el ambiente ha influido en la expresión de los genes. Aunque los valores de heredabilidad han cambiado para algunas de estas enfermedades desde entonces, a partir de los estudios de Kallman, Folstein y Rutter, entre otros, se pudo contestar por primera vez a la disputa entre Freud y Kraepelin en cuanto a la heredabilidad de las enfermedades mentales.
La respuesta, es que las enfermedades se manifiestan a partir de una mezcla de factores genéticos y ambientales. Esto quiere decir que no hay un solo gen de la esquizofrenia o un gen del autismo. Las enfermedades neuropsiquiátricas, al igual que todos los comportamientos complejos, surgen de la acción de cientos o incluso miles de genes, todos ellos con ligeras variaciones que nos diferencian a unos humanos de otros, y estando siempre sometidos a la modulación que genera el ambiente. La modulación que ejerce el ambiente no hace sólo referencia a la cultura, entorno familiar u alimentación del individuo, sino a cambios mínimos a nivel molecular en el entorno uterino durante el desarrollo embrionario (Steinbeis et al., 2017).
Durante el embarazo, los factores ambientales, como, por ejemplo, el déficit nutricional, las infecciones o la exposición a toxinas o al estrés, interaccionan a veces con los genes y aumentan el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Por ejemplo, si se dañan las vías dopaminérgicas del cerebro, o bien si se afecta a la migración de las interneuronas GABAérgicas, aumentará el riesgo de desarrollar esquizofrenia (Schmidt et al., 2015).
Otro ejemplo es cuando, durante el embarazo, la madre gestante no toma suficiente iodo en la dieta durante un periodo crítico. Aunque el gen se exprese de manera normal, la hormona tiroidea no podrá sintetizarse de forma activa, generando cretinismo en el recién nacido, una enfermedad que causa grave retraso mental entre otros síntomas (Salisbury, 2003).
Ahora bien, aunque se empezaba a estudiar el comportamiento desde la psicología, o bien la heredabilidad de las enfermedades psiquiátricas, no existía aún una ciencia que uniera el estudio del comportamiento con el estudio biológico del cerebro. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) fue un filósofo y psicólogo alemán de mediados del siglo XIX. Influenciado por los trabajos del fisiólogo Ernst Weber y los físicos Gustav Fechner y Hermann von Helmholtz, popularizó la idea de que los procesos mentales de la percepción son enteramente accesibles a la ciencia y pueden ser objetivados y estudiados científicamente (Kandel, 2019).
De esta manera, es la primera vez que se plantea estudiar los procesos mentales desde una aproximación objetiva y experimental desde las ciencias básicas de la física y la química. A partir de esta concepción material y científica de la mente se deshecha el “Pienso, luego existo” de Descartes y se adopta un “Existo, luego pienso”. Ya que en primer lugar debe existir un cerebro funcionalmente activo que permita unos procesos mentales superiores suficientes como para plantearse la propia existencia.
HISTORIA DEL ESTUDIO CIENTÍFICO DEL COMPORTAMIENTO
La larga búsqueda científica del comportamiento probablemente empezó con el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), ganador del premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906, padre de la neurociencia y uno de los científicos más prominentes y fascinantes de la historia, por unir de manera estrecha y sublime ciencia y arte, además de por tener una intuición científica esclarecedora que desarrolló experimentalmente la doctrina de la neurona (Ramón y Cajal, 1923/2018).
Cajal era biólogo celular e histólogo, por lo que el objeto de estudio era mirar las células de un tejido en rodajas muy finas llamadas preparaciones mediante tinciones especiales. De esta manera descubrió que las células nerviosas que componen el cerebro tienen tres partes diferenciadas. Las dendritas, las cuales forman una estructura que se asemeja a las raíces de un árbol, se encargan de recibir la información. Ésta se envía hasta la segunda parte de la neurona, el cuerpo celular o soma. Aquí se encuentra el núcleo con el ADN y toda la maquinaria de organelas y proteínas necesarias para que la célula sobreviva y realice su función. Además, el soma actúa en forma de relé, controlando qué información pasa a la siguiente célula y cuál no. Una vez procesada la información, se envía a través de la tercera parte de la neurona, el axón. El axón es único y puede llegar a medir más de un metro. Al final del axón puede haber una o más terminales axónicas que establecerán contacto con la siguiente neurona.
Cajal también descubrió la sinapsis, es decir, que existe un espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica (Golgi, 1873). Esto era contrario a lo que se creía en el momento, ya que Camilo Golgi (1843-1926), médico italiano, defendía la teoría reticular, la cual estaba aceptada, y aseguraba que todas las neuronas estaban físicamente unidas y no existía ningún tipo de separación entre neurona pre y postsináptica. Cajal predijo que el estudio del comportamiento sería plausible cuando se hubiera completado una descripción pormenorizada a nivel celular de todo el cerebro humano. Golgi compartió el Nobel con Cajal, ya que el método de tinción que usó Cajal en sus investigaciones fue desarrollado por Golgi. Pese a todo, Golgi nunca reconoció que su teoría era errónea.
La segunda revolución en el estudio científico del comportamiento viene con una nueva rama de la ciencia. Se pasó de la histología de Cajal, que ponía el foco de atención en la observación de células, a la electrofisiología. La electrofisiología estudia las corrientes eléctricas en las neuronas. Así fue como se descubrió el sistema de comunicación del sistema nervioso. Muchos científicos contribuyeron a investigar cómo funcionaban estas señales eléctricas, pero probablemente los más importantes sean Hodgkin y Huxley, ganadores del premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963 por descubrir el potencial de acción en el axón gigante de calamar. Tras décadas de investigación, los mecanismos eléctricos por los que las neuronas se comunican entre sí quedaron dilucidados.
Con el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN), empieza la tercera y última revolución que permitiría estudiar el comportamiento a nivel de los genes. Tal hazaña hizo merecedores el premio nobel de Medicina y Fisiología en 1962 de forma conjunta a James Watson, Francis Crick (Watson y Crick, 1953) y Maurice Wilkins. Sin embargo, sus descubrimientos fueron a costa del trabajo de Rosalind Franklin, la cristalógrafa de rayos X que logró la imagen que evidenciaba la estructura del ADN. Rosalind murió de cáncer muy joven sin que su trabajo fuese reconocido.
Gracias al conocimiento sobre el ADN, a partir de los años 70 se desarrolla la biología molecular, y así se hace posible estudiar por primera vez qué proteínas y otras moléculas formaban los neurotransmisores que saltan de una neurona presináptica a una postsináptica para producir la propagación del impulso nervioso. Se estudiaron qué proteínas forman los canales iónicos que forman poros en la membrana celular de la neurona y dejan pasar determinados iones selectivamente y de forma coordinada para así generar el potencial de acción. Se empezaron a estudiar todos los componentes moleculares de las sinapsis y, conforme pasaba el tiempo, se hizo posible no sólo estudiar las proteínas sino también la regulación de los genes que las codifican. Asimismo, se dilucidaron las cascadas de interacciones moleculares que llevan al aprendizaje y la memoria de ciertos comportamientos básicos en animales modelos. Un ejemplo de ello son las investigaciones del médico y fisiólogo Eric Kandel, ganador del premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2000.
INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA MOLECULAR
La ciencia era capaz por primera vez de empezar a cuestionarse qué papel juegan los genes en el comportamiento. Pero para contestar a ello primero hace falta saber qué es un gen. En cada célula de nuestro cuerpo hay un núcleo, y en él, un genoma. El genoma está compuesto por todos los genes de una especie y por otras secuencias que no son genes. En el caso del ser humano, únicamente alrededor el 3% del genoma está constituido por genes. A estas otras secuencias que no son genes se les llama popularmente “ADN basura”, aunque cada vez se descubren más funciones para estas secuencias, normalmente como reguladoras de la expresión de otros genes.
Todas las células del cuerpo tienen el mismo genoma, sólo que las neuronas tienen activos unos genes, y las células del hígado otros distintos. El genoma humano tiene unos 21.000 genes y en cada célula están activos aproximadamente la mitad de ellos. Los genomas son larguísimas hebras de ADN. El genoma humano tiene 3.600 millones de “eslabones”, llamados nucleótidos. Los genes son secuencias de ADN que contienen información para codificar una proteína. De modo que el gen de la insulina produce la proteína insulina.
La expresión génica consiste en dos procesos: transcripción y traducción. La transcripción consiste en que el ADN se convierte en ARN mensajero, un tipo de molécula muy similar al ADN. Más tarde el ARN se convierte en proteína. Las proteínas están formadas por secuencias de aminoácidos, otro tipo de molécula. Las mutaciones consisten en cambios en el ADN, que pueden suponer la pérdida de función de la proteína.
Pero para ser francos, no existe el genoma humano, cada uno de nosotros tenemos un genoma ligeramente distinto. Además, como se ha comentado anteriormente, hasta las distintas células de un mismo organismo tienen un genoma ligeramente distinto (Ledford H, 2019). Las diferencias entre unos individuos y otros están constituidas en su mayoría por un tipo de variación llamada SNP, del inglés, Single Nucleotide Polimorfism. Se trata de variaciones de un solo nucleótido, por ejemplo, el cambio de una G por una A. La diferencia entre un SNP y una mutación es que el SNP está presente en más del 1% de la población, mientras que la mutación no (Karki et al., 2015).
¿QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO?
Cuando nos disponemos a estudiar las bases neurogenéticas del comportamiento, surge la necesidad de definir con exactitud qué es el comportamiento. Muchas son las definiciones ofrecidas por distintos expertos de distintas ramas del conocimiento, cada una de ellas adaptadas a satisfacer las necesidades requeridas. Sin embargo, cuando intentamos establecer una definición amplia de comportamiento, la cosa se vuelve difícil. Podríamos preguntarnos si un glóbulo blanco de nuestro sistema inmune que persigue incansable a una escurridiza bacteria está presentando un cierto comportamiento. O incluso, la propia bacteria que se aleja y escapa para salvar la vida.
Otro caso que nos podría poner en duda lo constituyen las plantas, ya que algunas son capaces de liberar sustancias que alertan a sus vecinas más cercanas de la llegada de un peligro. O incluso la conocida como Mimosa pudica, que repliega sus hojas tras el contacto con ellas (Liu, 2014).
En base a este y otros ejemplos nos surge la necesidad de elaborar una definición del comportamiento amplia y extensa, capaz de albergar todos estos. Una definición que puede satisfacer estos requisitos, aunque puede no ser la definitiva, sería: “conjunto de respuestas coordinadas internamente, acciones o inacciones, del organismo completo, de individuos o grupos, en respuesta a estímulos internos y externos” (Lazzeri, 2014).
Una vez matizada la complejidad a la hora de referirnos al comportamiento, aquí nos centraremos únicamente en el comportamiento de animales. Dicho esto, ¿cómo estudiamos el comportamiento? Bien, el comportamiento de las especies es estudiado por la etología. Preferiblemente, los etólogos investigan el comportamiento de las especies en estado salvaje, o en caso de imposibilidad, en entornos lo más parecidos posibles a los entornos naturales de la especie, ya que el objetivo es determinar cómo se comporta una determinada especie en su nicho ecológico.
Sin embargo, los científicos que estudian las bases genéticas del comportamiento, lo hacen de una manera (irremediablemente) reduccionista, en condiciones controladas de laboratorio. Únicamente de esta manera es posible tener un número muy reducido de variables y, con los dispositivos tecnológicos adecuados, medir los comportamientos deseados bajo las condiciones deseadas.
¿DE DÓNDE SURGE EL COMPORTAMIENTO?
El comportamiento surge de una compleja actividad cerebral, bien como respuesta al conjunto de estímulos recibidos desde el exterior (como un sonido) o el interior (como el hambre), o bien como consecuencia de una actividad cerebral endógena.
Por tanto, si estudiamos las bases genéticas del comportamiento, no deberíamos circunscribirnos únicamente a los genes que se expresan en el cerebro, sino también aquellos que captan, transducen, propagan y entregan la información del mundo externo e interno a nuestro cerebro.
Pongamos un ejemplo: estamos interesados en la tolerancia al calor en ratones, contabilizando cuánto tiempo tardan en quitarse de la placa metálica sobre la que se encuentran, que está a una elevada temperatura. Podríamos limitarnos a estudiar las bases genéticas y moleculares de las neuronas del cerebro que procesan dicha información. Pero también podríamos modificar los genes que codifican las proteínas que detectan la temperatura, expresados por las neuronas periféricas sensoriales con terminaciones en la piel. Si mediante mutaciones en dicha proteína aumentamos el umbral al que dispara la neurona sensitiva, estaremos modulando un comportamiento.
Luego, si estudiamos las bases genéticas del comportamiento, lo más probable es que estemos enfocándonos en cómo afecta la expresión de determinados conjuntos de genes, en distintos estadios del desarrollo y expresados por distintos conjuntos de neuronas, al comportamiento. Por ende, casi ineludiblemente pasamos de estudiar las bases genéticas del comportamiento a las bases neurogenéticas del comportamiento, ya que grupos discretos de neuronas con un perfil de expresión génica diferenciado pueden, como veremos más adelante, encargarse de programas o subprogramas del comportamiento (Asahina et al., 2014).
Pero, ¿el comportamiento surge exclusivamente de la acción de determinados genes actuando en determinadas neuronas? Por supuesto que no. El ambiente juega un papel decisivo, por supuesto, al menos en tres sentidos.
En primer lugar, la formación del cerebro mediante el programa biológico conocido como neurodesarrollo, depende en gran medida del ambiente. Por ejemplo, la administración de ciertas sustancias a la madre gestante puede alterar determinados mecanismos del neurodesarrollo, condicionando así las futuras capacidades, habilidades y comportamientos del individuo adulto (Steinbeis et al., 2017).
En segundo lugar, desde que el individuo nace hasta que su cerebro finaliza su desarrollo pueden pasar, en el caso de los humanos, generalmente más de veinte años. Durante este tiempo, las sustancias que interaccionen con el organismo, el contexto socioeconómico, así como la riqueza y naturaleza de los estímulos que reciba, influirán en cómo el cerebro madura, pudiendo afectar de nuevo a sus capacidades, habilidades y comportamientos (Sauce et al., 2019).
Por último, en un cerebro adulto y totalmente formado, la experiencia vivida puede cambiar drásticamente comportamientos afianzados, incluso, como veremos más adelante, aquellos genéticamente preestablecidos (Fernández et al., 2010; Purves, 2019).
TIPOS DE COMPORTAMIENTO
Al igual que ocurre con el problema de la definición de comportamiento, podemos categorizar distintos tipos de comportamientos en base a distintos criterios. En este texto, por relación con el tema tratado, podemos diferenciar dos grandes grupos de comportamientos: aquellos preestablecidos genéticamente y aquellos que no lo están.
Los comportamientos preestablecidos genéticamente surgen por la actividad de determinados circuitos neuronales que se han formado mediante el programa genético del neurodesarrollo. Se trata de conocimientos o comportamientos, aprendidos por las especies durante cientos de generaciones, establecidos mediante la selección natural, resultando en un circuito neuronal específico encargado de la ejecución de un determinado comportamiento. Este grupo de comportamientos endógenos o instintivos pueden ser simples, como el reflejo rotuliano, en el que puede haber únicamente tres tipos neuronas implicadas (neurona sensorial, interneurona y motoneurona) (Purves, 2019) o algunos más complejos.
Sin embargo, en el reino animal existen ejemplos de comportamientos preestablecidos genéticamente más complejos. Konrad Lorenz (1903-1989), médico austríaco y uno de los padres de la etología, cayó en la cuenta de que las aves debían tener mecanismos establecidos durante el desarrollo que les permitieran llevar a cabo el comportamiento de eclosionar el huevo. Por ello, quiso indagar en qué otros comportamientos de las primeras etapas de la vida de las aves podrían estar predeterminadas genéticamente. Llevó a cabo una serie de estudios en los que demostró que, las aves, tras eclosionar y salir al mundo, siguen el primer gran objeto en movimiento que ven y oyen durante el primer día de su vida. Aunque típicamente dicho objeto es la madre, pronto Lorenz descubrió que él mismo podía convertirse en dicho líder de polluelos. Konrad también estableció un periodo crítico: si pasado el primer día de vida los polluelos no encuentran esa figura parental, ya nunca podrán hacerlo (Purves, 2019). Por sus trabajos fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973, el cual compartió con Karl von Frisch y Nikolaas Tinbergen, por sus descubrimientos sobre la organización y difusión de patrones individuales y sociales de comportamiento.
El otro gran grupo de comportamientos serían aquellos no predeterminados mediante el programa genético del desarrollo, es decir, los comportamientos aprendidos. Estos comportamientos son fruto de la plasticidad cerebral, es decir, de la capacidad del cerebro para fortalecer, debilitar o eliminar conexiones sinápticas preexistentes y para formar otras nuevas. La plasticidad es tal que, como veremos, puede incluso “borrar” o “sobrescribir” comportamientos instintivos (Fernández et al., 2010).
TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LAS BASES NEUROGENÉTICAS DEL COMPORTAMIENTO
En el estudio de las bases neurogenéticas del comportamiento se usan principalmente dos tipos de técnicas. Por un lado, las técnicas de edición genética permiten eliminar, silenciar o sobreexpresar (incrementar la transcripción) genes en determinados tipos de neuronas de manera específica y en determinados estadios del desarrollo (Bockamp et al., 2002). Cabe destacar la novedosa técnica CRISPR/Cas9 y sus derivadas (Ma et al., 2018).
Por otro lado, las técnicas de manipulación de la actividad neuronal, particularmente la optogenética (Duebel et al., 2015), permiten activar o silenciar tipos de neuronas de manera específica, siendo esto un sueño para los neurocientíficos desde hace décadas. Mediante optogenética se ha conseguido, por ejemplo, crear recuerdos en roedores, que determinan el comportamiento futuro del animal (Vetere et al., 2019).
Tanto las técnicas de modificación genética como las técnicas de la manipulación de la actividad neuronal como la optogenética, han sido escasamente utilizadas en humanos debido a los peligros que pueden suponer. Además, el uso ha sido exclusivamente clínico y en ausencia de un tratamiento alternativo (Ginn et al., 2017; Baker y Flannery, 2018).
Por tanto, estas dos técnicas han sido utilizadas para estudiar las bases neurogenéticas del comportamiento exclusivamente en animales de laboratorio.
En el estudio de las bases neurogenéticas del comportamiento en humanos, principalmente se utilizan los estudios de asociación a genoma completo (GWAS), que más tarde serán explicados, y que sirven para asociar variantes genéticas de manera estadística a determinadas variables; y estudios de neuroimagen, que permiten estudiar la actividad del cerebro mientras la persona realiza alguna determinada tarea de forma no invasiva.
Ejemplos de estudios de las bases neurogenéticas del comportamiento en animales: comportamientos modulados por un solo gen
Agresividad y cortejo en moscas
María de la Paz Fernández es una investigadora que estudia la agresión en moscas en la Universidad de Columbia. Según asegura ella, la agresión es innata en muchos animales, pero se restringe en la mayoría de las especies únicamente a los machos. Estos pelean por territorio, comida u hembras. En moscas (Drosophila melanogaster), la agresión únicamente se da de machos hacia machos. De modo que los machos deben de averiguar si el individuo que tienen delante es un macho o una hembra, para decidir si debe atacar o cortejar. Pero entonces, ¿cómo averigua una mosca macho si está delante de un macho o una hembra? En nuestra especie son las claves visuales las más importantes, pero en insectos, las claves suelen ser químicas, las feromonas.
Lo que hicieron la doctora Fernández y su equipo fue manipular la expresión de genes de la familia transformer, logrando machos que liberaban feromonas femeninas y hembras que liberaban feromonas masculinas. Asombrosamente, cuando un macho normal se encontró con un macho que liberaba hormonas femeninas, el primero en lugar de atacar al otro macho, lo cortejó, como si fuese una hembra. Por otro lado, cuando un macho normal se encontró con una hembra que liberaba hormonas masculinas, la atacó. A continuación, se preguntaron si este comportamiento, que era innato, podía cambiar. O si, de otra forma, el determinismo biológico se impondría y los machos seguirían engañados.
Para ello consiguieron hembras que se comportaban como machos, agrediendo a otros machos cuando se encontraban con ellos, pero liberaban feromonas femeninas. Cuando un macho normal se encontraba con una hembra masculinizada, al principio la cortejaba. Pero esta en lugar de dejarse cortejar atacaba al macho (recordemos que este es un comportamiento estrictamente masculino). Lo sorprendente fue que el macho normal, cansado de cortejar y sólo recibir agresiones, dejó de cortejar. Y no sólo eso, sino que empezó a atacar a la hembra (Fernández et al, 2010).
Como conclusión a su estudio Fernández asegura lo siguiente: “Aún en un animal tan simple como una mosca, el comportamiento está en los genes, pero la capacidad de aprender de la experiencia y modificarlo, también”. Este experimento sirve como ejemplo para explicar algo mencionado más arriba: la plasticidad neuronal puede ser capaz de “borrar” o “sobrescribir” comportamientos instintivos.
Comportamiento tipo autista en ratones
Otro ejemplo de comportamientos que pueden ser modulados por un solo gen se ilustra en un estudio llevado a cabo por el laboratorio del doctor Juan Lerma del Instituto de Neurociencia de Alicante (Aller et al., 2015). El estudio comienza cuando se detectó una duplicación de un gen que codifica un receptor sináptico, GRIK4, en personas con Trastorno de Espectro Autista. Los investigadores duplicaron GRIK4 en ratones e hicieron una batería de test de comportamiento.
Los ratones normales, tras un periodo de convivencia con un congénere, prefieren la compañía de un ratón recién introducido en la jaula. Sin embargo, el ratón que sobreexpresaba GRIK4 no hacía distinción entre un ratón nuevo y uno que le resultaba familiar. Además, advirtieron que la mayoría del tiempo, el ratón que sobreexpresaba GRIK4 permanecía casi inmóvil en una esquina de la cámara donde se encontraba el ratón familiar, pero lejos de éste. Siendo este comportamiento extraño en ratones normales. Unido a esto, el ratón presentaba signos de ansiedad y depresión, los cuales son síntomas comunes en modelos murinos de TEA, comportamientos que encuadran dentro del cuadro clínico del TEA. En personas con TEA han sido detectadas otras muchas variantes genéticas asociadas al trastorno, como veremos más adelante, por lo que en humanos la causa es más compleja que únicamente esa duplicación.
Pese a ello, se trata de un buen ejemplo de cómo únicamente variando la dosis génica de un solo gen, se produce un cambio drástico del comportamiento, y esta vez, en un mamífero.
Ejemplos de estudios de las bases neurogenéticas del comportamiento en animales: comportamientos complejos
¿Cuántos tipos de células hay en el cuerpo humano? Podemos distinguir muchos tipos, neuronas, células del sistema inmune como los linfocitos, células de la piel como los fibroblastos, etc. Pero, ¿cuántos tipos de neuronas existen? Alguien con algunas nociones básicas de neurociencia podría diferenciar rápidamente entre neuronas excitatorias o glutamatérgicas y neuronas inhibitorias o GABAérgicas. Pero, ¿cuántos tipos de neuronas GABAérgicas hay?
En función de qué criterio utilicemos para clasificar a las neuronas, podremos hacer distintas clasificaciones. Históricamente el principal criterio fue la morfología celular, distinguiendo tipos mediante métodos de tinción. Después, el patrón de actividad eléctrica se convirtió en un buen método, pues neuronas con la misma morfología pueden presentar patrones de actividad distintos, lo que seguramente implique distinta función. Hoy día, el principal criterio para clasificar los tipos de neuronas, el más preciso y específico, es el perfil transcriptómico, es decir, qué genes se están expresando en la neurona objetivo y en qué medida lo hacen. Si utilizamos este método, el número de tipos de neuronas asciende considerablemente. Y es que, es la expresión génica la que va a determinar la morfología y el patrón de actividad de la neurona, y con ello, su función (Tasic et al., 2016).
En esta intrincada maraña de neuronas y genes, se hace evidente que debemos identificar qué neuronas específicamente expresan un gen o conjunto de genes relacionados con el comportamiento que queremos estudiar.
En esta línea de pensamiento, el laboratorio de David Anderson, del Instituto Tecnológico de California, lleva años estudiando la agresividad en moscas. En 2014, Anderson llevó a cabo un screening (cribado) dirigido. Se centraron en genes codificantes de neuropéptidos que pudieran estar modulando la agresividad. Estudiaron una batería de neuropéptidos y activaron mediante herramientas genéticas las neuronas que expresaban dichos neuropéptidos, para así buscar si la activación de estas neuronas promovía la agresividad entre machos. Encontraron un conjunto de ocho neuronas que expresaban taquicinina, uno de los neuropéptidos, y encontraron que, la actividad de estas neuronas, modulaba la frecuencia con la que los ataques se producían. Es decir, controlaban un subprograma de la agresividad en moscas macho (Asahina et al., 2014).
Otro estudio del mismo tipo, en el que se identifica tanto el grupo de neuronas como los genes implicados en el comportamiento, fue llevado a cabo por el laboratorio de Hopi E. Hoekstra en 2017, en Harvard. Los investigadores estaban interesados en el cuidado parental, ya que tiene una gran importancia a nivel evolutivo. Para ello, compararon dos especies cercanas de ratón. Una de ellas, Peromyscus polionotus, es monógama, y presenta un gran cuidado parental. Elementos del cuidado parental son la construcción del nido o la recuperación de una cría que se ha escapado del nido, por ejemplo. La otra especie, Peromyscus maniculatus, es polígama, y apenas presenta cuidado parental. Dado que ambas especies son filogenéticamente cercanas, pueden cruzarse y dar descendencia. Los investigadores analizaron el comportamiento de la progenie tras un cruce de ambas especies, analizando en qué medida llevaban a cabo cuidado parental. Lo que encontraron fue que, en la descendencia, había un rango de severidad del comportamiento parental. Es decir, algunos de los individuos tenían un comportamiento parental muy laxo, mientras que el de otros era tenaz. A continuación, los investigadores escogieron individuos de ambos extremos de ese rango y estudiaron las diferencias genéticas entre ambos. Identificaron un gen, codificante de la vasopresina, que al parecer estaba implicado en la construcción del nido. En concreto, aquellos individuos con mayor grado de fabricación del nido, expresaban unos menores niveles de vasopresina en el hipotálamo.
Estas especies de ratones no son fáciles de modificar genéticamente, así que decidieron utilizar al ratón común de laboratorio, Mus musculus, que sí es susceptible de sufrir diversas modificaciones genéticas. En esta especie, tras inducir las modificaciones genéticas que supuestamente inducían cuidado parental, observaron que cuando aumentaba la vasopresina en una región del hipotálamo que ya se sabía involucrada en la producción del nido, la PVN, disminuía la formación del nido, pero no otros comportamientos parentales, por lo que dedujeron que ese grupo de neuronas se encargaba de un subprograma específico del comportamiento reproductivo (Bendesky et al., 2017).
Bases del gwas y cómo interpretarlo
Como ya se ha comentado, las técnicas de edición genética y de manipulación de la actividad neuronal no pueden ni deben ser utilizadas en humanos para investigar fenómenos como las bases del comportamiento.
Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo estudiamos las bases neurogenéticas del comportamiento en humanos? Por desgracia, debemos hacerlo de forma separada. Por un lado, tenemos los estudios genéticos, que asocian de forma estadística variantes genéticas a la variable de interés; por otro, tenemos las técnicas de neuroimagen. Empecemos por los estudios genéticos de asociación.
Este tipo de estudio, llamado estudios de asociación a genoma completo o GWAS por sus siglas en inglés (Genome-wide association study), funciona asociando estadísticamente un SNP a una determinada variable. Tradicionalmente, se ha usado para identificar regiones del genoma o SNPs que están presentes mayoritariamente en los pacientes enfermos y que no lo están en las personas sanas (Khera et al., 2018).
El planteamiento es el siguiente: tenemos a dos poblaciones, una de enfermos y la otra de sanos. Tomamos muestras de cada paciente y llevamos a cabo el GWAS. Es decir, identificamos las variantes genéticas de interés y las comparamos entre ambos grupos. En el mejor de los casos, obtendremos uno o más SNPs estadísticamente más presente en los enfermos que en las personas sanas. Pero, ¿cómo debe interpretarse este resultado? ¿Implica causalidad? Es decir, ¿significa que el SNP detectado causa la enfermedad? No, en absoluto. Sin embargo, nos informa de que esa región del genoma está asociada estadísticamente a la enfermedad. De esta manera, en las proximidades de estos SNPs, se han encontrado numerosos genes implicados en enfermedades (Khera et al, 2018). Cabe destacar que, pese a que el GWAS es una técnica potente para estudiar las bases genéticas del comportamiento, otro tipo de técnicas han sido más útiles para identificar polimorfismos o mutaciones asociadas a enfermedades. Un ejemplo es el uso de la secuenciación de exones y el TEA (Ramaswami et al., 2018; Feliciano et al., 2019)
Es importante recalcar que el resultado de un estudio GWAS no implica una causalidad. De hecho, cuando se identifica un SNP asociado a una enfermedad, lo más probable es que haya pacientes que tengan el SNP y no tengan la enfermedad. O bien personas sanas que tengan el SNP pero no tengan, ni tendrán, la enfermedad. Por ello no se habla de que el SNP está correlacionado con el observable sino “asociado”, ya que, se trata de una mera asociación estadística. Además, es fácil, con esta metodología, el surgimiento de falsos positivos, por lo que hay que ser cuidadosos con el tratamiento estadístico de los datos y con la interpretación de los mismos (Shen et al., 2013; Tam et al., 2019).
Además, para la correcta interpretación de los datos obtenidos mediante GWAS no debemos olvidar que el ambiente siempre va a regular la expresión génica, por lo que tener un SNP asociado a una variable no implica un 100% de probabilidades de sufrir la consecuencia asociada al SNP.
Pese a todo, la potencia de la técnica y los logros conseguidos han impulsado el uso de la técnica, y ha sido extendida para estudiar, entre otras cosas, las bases genéticas del comportamiento (Mehta et al., 2019).
Estudios que asocian variaciones en el genoma a determinados rasgos del comportamiento en humanos
A continuación, se explicará qué importancia han tenido este tipo de estudios GWAS u otros similares en cuanto a la determinación de la heredabilidad en la inteligencia, la agresividad y la orientación sexual.
Inteligencia
¿Es la inteligencia heredable? Según varios estudios, la heredabilidad de la inteligencia es poco notoria en la infancia de las personas, siendo aproximadamente del 20%. Pero, cuando la persona llega a la adultez, este valor se incrementa hasta alcanzar el 50%. Es decir, en la adultez, la influencia de nuestros genes en la inteligencia tiene un impacto del 50%, siendo el otro 50% otros factores del ambiente y experiencia, mientras que el peso de la genética en la inteligencia durante la infancia es considerablemente menor (Deary et al., 2009; Plomin et al., 2018). Sin embargo, pese a que la heredabilidad de la inteligencia es alta, otros estudios afirman que su maleabilidad también lo es. Factores ambientales como el nivel socioeconómico o el nivel educativo podrían influir tanto como la herencia genética (Sauce et al., 2019).
En un estudio realizado en 78.000 individuos (Sniekers et al., 2017), los investigadores identificaron 336 SNPs asociados a la inteligencia, la mitad de ellos dentro de genes (los SNPs en el interior de genes tienen una mayor relevancia que aquellos en regiones intergénicas, pues pueden variar la secuencia aminoacídica de la proteína), repartidos entre un total de 22 genes. La mayoría de estos genes se expresan principalmente en el cerebro y están involucrados en rutas que regulan el desarrollo celular. Además, tres de los genes identificados están involucrados en función neuronal: SHANK3 está involucrado en la formación de la sinapsis, DCC codifica un receptor involucrado en guía axonal y ZFHX3 regula la diferenciación neuronal.
A su vez, las bases genéticas de la discapacidad intelectual también apuntan de manera directa a genes involucrados en la morfología y maduración de las espinas dendríticas y en la función sináptica, constituyendo un ejemplo el síndrome de X frágil (Bear et al., 2004; Humeau Y et al., 2009) o el síndrome de Down (De la Torre et al., 2014).
Pese a que los estudios GWAS ofrecen información acerca de determinados genes involucrados en la inteligencia, no ofrecen información acerca de la heredabilidad. Algunos estudios han analizado los valores de heredabilidad de la inteligencia mediante, por ejemplo, el estudio de gemelos idénticos, sugiriendo valores del 45% de heredabilidad de la inteligencia en la infancia y de un 80% en la adultez (Plomin et al., 2015; Sauce et al., 2018).
Agresividad
La presencia de biomarcadores que predispongan a las personas a una conducta violenta o antisocial sería una herramienta útil para implantar medidas de prevención de la criminalidad, como una terapia psicológica dirigida a dichas personas durante etapas críticas como la niñez o la adolescencia. Aún estamos lejos de poder implantar las asociaciones genéticas como tales biomarcadores, pero las evidencias se acumulan y cada vez parece más claro que existe una predisposición genética a determinados tipos de agresividad.
La asociación de un polimorfismo a una tendencia a la agresividad es temprana. Ya en 2002, Caspi et al., encontraron un polimorfismo de número variable de repeticiones en tándem (VNTR, por sus siglas en inglés) en el promotor del gen MAOA, el cual modifica la expresión del gen. Los genes pueden diferenciarse en dos partes, la parte de la secuencia que será convertida en proteína, llamada secuencia codificante, y la parte del gen que regula la expresión de la región codificante, llamada promotor. En el caso del gen MAOA, se ha identificado un polimorfismo VNTR en su promotor, que tiene un efecto en los niveles de expresión (transcripción) del gen. El gen codifica una enzima que metaboliza neurotransmisores como la norepinefrina, serotonina y dopamina, inactivándolos. Los autores explicaron que los niños maltratados portadores de un genotipo que confiriese altos niveles de expresión de MAOA serían menos propensos a desarrollar problemas antisociales. Este podría ser un motivo de por qué algunas víctimas de maltrato desarrollan problemas antisociales en la adultez mientras otras no lo hacen. Este estudio, junto a otros entre los que cabrían destacar Lesch, 2004 y Caspi et al., 2003, sentaron las bases de la importancia genotipo-ambiente en condiciones como la depresión o la agresividad.
Los estudios nombrados en el párrafo anterior pertenecen a la primera generación de trabajos, previos a la tecnología GWAS, que utilizaban técnicas como el QTL (quantitative trace loci) o el análisis de ligamiento para asociar variables a polimorfismos (Lesch, 2004). No obstante, la tecnología GWAS revolucionó el campo. A continuación, se muestran una serie de estudios más modernos de las bases genéticas de la agresividad.
Según algunos estudios, la heredabilidad de la agresividad es del 50% tanto en hombres como en mujeres (Tuvblad y Baker, 2011; Veroude et al., 2016). La gran mayoría de caracteres complejos, incluyendo aquí rasgos de la personalidad, suelen tener una influencia genética de carácter aditivo, esto es, numerosas variantes genéticas involucradas teniendo cada una un peso muy pequeño. Así, un equipo de investigadores estimaron la heredabilidad de la personalidad animal en un 52% (Dochtermann et al., 2015).
Estudios más modernos han ahondado en la involucración del polimorfismo VNTR de MAOA en la conducta violenta, agresiva y criminal, tanto en niños como en adultos (Zhang-James et al., 2018).
Orientación sexual
Recientemente se publicó el estudio realizado en una población más amplia hasta la fecha en este campo. El estudio, llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores de Reino Unido, EE.UU., Holanda, Australia, Suecia y Dinamarca, ha consistido en buscar SNPs asociados a comportamientos no heterosexuales en una población de casi 500.000 individuos. Los investigadores describieron 5 regiones del genoma asociadas significativamente a comportamiento no heterosexual involucradas en biosíntesis de hormonas sexuales. ¿Cómo debe interpretarse los resultados? Aunque se hayan encontrado marcadores genéticos asociados a la preferencia sexual hacia el mismo sexo, el peso de cada uno de estos marcadores fue tan pequeño que en ningún caso su presencia definiría el comportamiento de una persona. Los investigadores estiman que, al sumar el efecto de todas las variantes genéticas comunes encontradas, el efecto conjunto de los factores genéticos explica entre un 8% y un 25% de las diferencias que existen en el comportamiento sexual hacia el mismo sexo. Los autores concluyeron que, al igual que la mayoría de características humanas, el comportamiento no heterosexual está influenciado tanto por los genes como por el ambiente y que, en última instancia, no es posible determinar las preferencias sexuales de una persona a partir de su ADN (Ganna et al., 2019).
Como conclusión de este apartado, es interesante remarcar que los estudios GWAS son una herramienta muy poderosa para poder identificar variantes genéticas a determinadas características, como rasgos del comportamiento. Sin embargo, como toda técnica, tiene sus limitaciones, como el background genético de la población (al comparar dos poblaciones de distinto origen tendrán distintos SNPs independientemente de la característica con la que se compare), la subjetividad del sujeto de estudio (en caso de que se asocien los SNPs con las respuestas a un cuestionario contestado por el sujeto mismo), limitaciones técnicas o de diseño, etcétera. Únicamente tras haber analizado en profundidad a qué genes (o regiones intergénicas) está relacionado cada SNP y se hayan realizado los estudios pertinentes, se podrá interpretar la causalidad respecto al parámetro estudiado, siendo esto especialmente complicado de llevar a cabo en humanos debido a las dificultades éticas y experimentales (Tam et al., 2019).
Estudios de neuroimagen
En este apartado veremos el conjunto de técnicas denominadas como neuroimagen, que permiten estudiar tanto la anatomía como la función (activación) de las distintas partes del cerebro. La técnica estrella que ha revolucionado el campo es la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en inglés), ya que permite estudiar la función del cerebro de forma segura y no invasiva.
Cuando un grupo de neuronas se activan, su metabolismo aumenta considerablemente. Ello provoca un acoplamiento vascular, es decir, un gran flujo de sangre y suministro de oxígeno y nutrientes a la zona del tejido cerebral donde se hallan las neuronas que han sido activadas. La fMRI mide dicho flujo de sangre, por lo que es una medida indirecta de la activación neuronal. Entre otras limitaciones, tiene una resolución temporal y espacial pobre. No obstante, la potencia de la técnica es enorme, ya que permite estudiar la activación de distintas zonas del cerebro simultáneamente, estando la persona despierta, dormida o realizando una gran variedad de tareas. Otra técnica similar es la tomografía por emisión de positrones (PET), aunque ha entrado en desuso por la necesidad de inyectar sustancias radiactivas (Purves, 2019).
A continuación, se explicarán una serie de estudios basados en neuroimagen acerca de los mismos rasgos comportamentales tratados en el apartado anterior: inteligencia, agresividad y orientación sexual.
Inteligencia
¿Qué es la entropía? Es común el error de definir la entropía como una medida del desorden. Sin embargo, la correcta definición de entropía en términos no matemáticos es el número de estados distintos en los que puede existir un sistema.
En 2018 se publicó un estudio en el que los investigadores se plantearon si el grado de entropía del cerebro podría ser una medida de la inteligencia. Según su razonamiento, un cerebro capaz de acceder a un gran número de estados o configuraciones neuronales podría predecir y entender más fácilmente eventos externos variables. Así, los investigadores asociaron el grado de entropía de un cerebro al número de posibles configuraciones neuronales al que un cerebro puede acceder. En una muestra de 892 individuos, se pidió que realizaran los tests Shipley Vocabulary y WASI Matrix Reasoning, que se utilizaron para definir su coeficiente intelectual full-scale o FSIQ por sus singlas en inglés. Después, se midió la entropía del cerebro mediante fMRI de los participantes en reposo (sin realizar ninguna tarea) y se correlacionaron ambos datos. Asombrosamente, la hipótesis resultó ser cierta. Esta relación fue fuertemente encontrada en la corteza prefrontal, el lóbulo temporal inferior y el cerebelo (Saxe et al., 2018).
Agresividad
Previamente a la aparición de las técnicas modernas de neuroimagen, los expertos ya creían que las bases de la agresividad se deberían a un funcionamiento anómalo de aquellos circuitos neuronales involucrados en el procesamiento emocional. Estudios de neuroimagen han confirmado tal hipótesis, además de incluir otros elementos, como una disfunción de los circuitos neuronales responsables del control inhibitorio del comportamiento y del comportamiento flexible adaptativo a nuevas circunstancias (Sterzer et al., 2009).
Mediante estudios de neuroimagen se han encontrado anormalidades funcionales en el procesamiento del estímulo afectivo en adultos agresivos y antisociales, especialmente en aquellos con psicopatía. Tales anormalidades funcionales fueron encontradas en la amígdala (sede del procesamiento emocional, especialmente el miedo), en la corteza orbitofrontal (involucrada en la inhibición de comportamientos instintivos e impulsivos) y en la corteza cingular anterior (área involucrada en detectar errores de conducta), entre otras zonas (Sterzer et al., 2009).
Además, en concordancia con estos estudios funcionales, en otros estudios de neuroimagen se han confirmado alteraciones estructurales en aquellas zonas que habían presentado anormalidades funcionales (Sterzer et al., 2009).
Orientación sexual
En 2005, un laboratorio del Instituto Karolinska, Estocolmo, aplicó la técnica PET para mapear diferencias en la activación de regiones potencial y funcionalmente dimórficas en cerebros de hombres y mujeres hetero y homosexuales en respuesta a estímulos comportamentales relevantes. Hombres y mujeres heterosexuales muestran un patrón de actividad diferencial del hipotálamo cuando se les presentan estrógenos (hormonas femeninas) y andrógenos (hormonas masculinas) como odorante. En hombres homosexuales, los andrógenos activan el hipotálamo anterior como lo hacen en mujeres heterosexuales; y en mujeres homosexuales, los estrógenos activan el hipotálamo anterior, como lo hacen en hombres heterosexuales. El significado comportamental de este hecho no está claro. Sin embargo, estas observaciones evidencian un sustrato neurológico a la orientación sexual (Savic et al., 2005; Purves, 2019).
BASES NEUROGENÉTICAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL ESTUDIANDO LOS TRASTORNOS MENTALES
Hasta ahora hemos analizado la genética del comportamiento en humanos asociando pequeñas variaciones del genoma a comportamientos específicos. Pero si nos paramos a pensar cuál es el comportamiento humano más distintivo o característico, aquel que nos diferencia como especie, probablemente la mayoría de nosotros coincidamos en que éste es el comportamiento social, y con ello, la creación de cultura. Durante el neurodesarrollo infantil, el cerebro humano necesita de la interacción social con otras personas para desarrollarse de manera correcta, produciéndose anomalías y daños cerebrales si existen largos períodos de aislamiento social (Rubin et al., 2009). Asimismo, durante la vejez, es igualmente necesaria la interacción social para prevenir la decadencia cognitiva y preservar una buena salud mental (Cornwell et al., 2009; Seyfzadeh et al., 2019).
Cuando los científicos se plantearon estudiar el cerebro social recurrieron a la principal enfermedad caracterizada por la dificultad en la interacción social: el trastorno de espectro autista. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo cuyos síntomas empiezan antes de los 3 años de edad (Waye et al., 2018).
El trastorno afecta aproximadamente al 1% de la población (Lee, 2015), aunque afecta más a hombres que a mujeres (Pan et al., 2015). Pese a que se cree que los factores que contribuyen a la etiología del TEA son tanto genéticos como ambientales, un reciente estudio aproxima la heredabilidad al 52,4% (Pan et al., 2015).
En cuanto a los síntomas comentados, estos pueden ser separados en dos bloques: el dominio de las dificultades sociales y comunicativas y el dominio de los comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados. Un estudio reciente sugiere que estos dos dominios centrales del autismo no se relacionan genéticamente entre sí, es decir que ambos son disociables y probablemente su etiología es diferente desde el punto de vista genético (Warrier et al., 2019).
¿Qué genes están relacionados con el autismo? Existen bases de datos como https://gene.sfari.org/ donde se enumeran genes relacionados con TEA. Se puede diferenciar entre TEA sindrómico, de origen monogénico, y TEA idiopático, con una base genética más heterogénea. El TEA sindrómico constituye un 5% de los casos, mientras que el resto sería TEA idiopático (Yoo, 2015). En cuanto al TEA idiopático han sido identificados más de 600 genes involucrados, aunque la mayoría tienen un peso pequeño (Waye et al, 2018). Recientemente, un grupo de 3 genes involucrados en la fisiología de la sinapsis ha sido fuertemente asociado al TEA (Verpelli et al., 2019). Los 3 genes pertenecen a la familia SHANK/ProSAP, los cuales codifican proteínas que constituyen parte de la densidad postsináptica de las sinapsis glutamatérgicas. La mayoría de síntomas neurológicos y comportamentales en humanos han sido replicados en roedores mediante la replicación de mutaciones de genes como SHANK. En algunos de estos ratones fue posible recuperar el comportamiento normal mediante un tratamiento farmacológico que aumentaba la actividad del receptor NMDA. Este receptor de glutamato presente en la membrana postsináptica es un canal iónico permeable a calcio, y es considerado el principal sistema de plasticidad sináptica (Verpelli et al., 2019).
Sin embargo, no es únicamente una hipofunción del receptor NMDA la causante de la sintomatología del TEA, sino que parte de los síntomas también pueden deberse a una hiperfunción del mismo receptor. Así, el tratamiento con un agonista de NMDA (lo activa) a pacientes con TEA mejora el aislamiento social y los comportamientos repetitivos. Asimismo, el tratamiento con memantina, un antagonista de NMDA (lo bloquea), mejora déficits sociales, lenguaje inapropiado, estereotipias, disfunciones cognitivas, letargia, irritabilidad, pérdida de atención e hiperactividad. Estos resultados apuntan a que el balance del receptor NMDA es crucial, ya que, tanto una hiperactivación como una hipoactivación puede suponer un problema (Verpelli et al., 2019).
Estos estudios sirven para ilustrar que, al menos parte del TEA, se debe a un malfuncionamiento a nivel sináptico, involucrando tanto a elementos estructurales (SHANK) como funcionales (receptor NMDA).
Otra característica distintiva de las personas con TEA es que no presentan una mentalización espontánea, es decir, no son capaces de imaginarse qué lleva a una persona a comportarse de una determinada manera. Dicho de otro modo, la mentalización consiste en ponerse en el punto de vista de la otra persona, entenderlo, y así comprender cuáles son sus intenciones.
Esta incapacidad de los autistas de desarrollar una mentalización espontánea se cree debida a una incapacidad de discernir entre movimientos biológicos o no biológicos. Cuando observamos un trozo de metal, o cualquier otro objeto inanimado, procesamos esa información con una zona del cerebro especializada en el movimiento no biológico, la región MT/V5 de la corteza visual. Por el contrario, cuando observamos un movimiento biológico, como cuando alguien extiende el brazo para estrecharnos la mano, o alguien nos echa una mirada con claras intenciones, procesamos la información con el surco temporal superior, que se especializa en movimientos biológicos. Es este procesamiento alternativo del movimiento biológico lo que nos permite entender qué intenciones tiene la otra persona, es decir, de desarrollar la mentalización. En el cerebro de los autistas, tanto el movimiento biológico como el no biológico se procesa mediante la zona MT/V5, la especializada en el movimiento no biológico. Se cree que ese es el motivo de la incapacidad de los autistas de interpretar señales de interacción social.
En la década de 1990 se postularon y descubrieron los circuitos neuronales responsables de las interacciones sociales, comúnmente llamado el cerebro social (Brothers, 1990). Dichas zonas incluyen zonas relacionadas con el reconocimiento facial, el procesamiento de emociones, el movimiento biológico, la empatía y las zonas relacionadas con la mentalización. Más tarde se descubrió que en cerebros con TEA son precisamente algunas de estas estructuras las que están dañadas, en concreto, las que intervienen en los aspectos emocionales del comportamiento social, las que afectan al lenguaje y las que intervienen en la relación entre la percepción visual y el movimiento (Kandel, 2019).
BASES NEUROANATÓMICAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
Pensar, planear y decidir son algunas de las funciones del cerebro humano (y quizás de otras especies) más avanzadas. El cerebro humano tiene una increíble capacidad para responder al mundo externo de manera flexible y de anticipar el resultado del comportamiento. Así, el comportamiento no depende únicamente de los estímulos sensoriales, sino de toda la información que recordamos, nuestros logros y fracasos, y también de nuestras predicciones sobre qué pasará en el futuro. Esto, permite la generación de un mundo en nuestra imaginación en el que podemos construir, bloque sobre bloque, pensamientos, razonamientos y emociones, de forma ordenada y coherente, que puede existir sólo en nuestra imaginación, o que pueden ser plasmadas en literatura, arte, ciencia, o en un logro personal (Miller, 2000; Wallis et al., 2001; Diamond, 2013).
Debido a la enorme complejidad de estas funciones y a la dificultad que entraña su estudio, el problema ha sido históricamente abordado por psicólogos y filósofos, en lugar de neurobiólogos. Sin embargo, en los últimos años, técnicas como las ya mencionadas PET o fMRI, u otras, como la encefalografía o la estimulación magnética transcraneal, han permitido a los neurocientíficos abordar el problema desde una perspectiva esclarecedora. Las bases genéticas de estas funciones quedan infinitamente lejos de poder ser abordadas hoy día. No obstante, mediante los nombrados estudios de neuroimagen los científicos empiezan a saber qué partes del cerebro, y qué interconexión entre ellas son las responsables del surgimiento de las llamadas funciones ejecutivas: pensar, planear, decidir (Elliott, 2003; Nowrangi et al., 2016; Diamond A, 2013).
Son estas, precisamente, las funciones cognitivas y comportamentales, las que más nos diferencian como especie. Por ello es lógico buscar el sustrato neuroanatómico de estas funciones en la parte del cerebro más desarrollada en el humano respecto a otras especies: la corteza prefrontal (Miller, 2000; Funahashi et al., 2013). Esta estructura es la más tardía en aparecer filogenéticamente, y además, ontogénicamente, es la que más tarda en madurar (Fuster, 2001).
Muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, así como daños que afectan a la corteza prefrontal, afectan al pensar, planear y decidir. Adicción, depresión, esquizofrenia, y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) están ligados a una desregulación de la flexibilidad cognitiva, incluyendo alteraciones en la generación de planes a largo plazo, la habilidad de aprender de los errores, la motivación y la toma de decisiones (Bechara A et al., 1994; Anderson et al., 1999; Wallis et al, 2001; Olley et al., 2007; Selemon et al., 2015; Ajilchi et al., 2017; Malloy-Diniz et al., 2017; Butler et al., 2019; Purves, 2019).
Sin embargo, las funciones ejecutivas, pensar, planear y decidir, no bastan para englobar la complejidad de las funciones de más alto orden del cerebro humano. Así, muchos neurocientíficos prefieren usar el término “sistema de control”, en el que, además de las funciones ejecutivas, se encuentran también otras funciones, como la memoria a corto plazo, la evaluación de recompensa, la resolución de conflictos y la inhibición de respuesta (Bettcher et al., 2016; Purves, 2019).
La mayoría de estas funciones han sido asociadas históricamente a distintas áreas de la corteza prefrontal, aunque en los últimos años otras estructuras cerebrales han sido relacionadas (Miller, 2000; Wallis et al, 2001; Diamond A, 2013; Bettcher et al., 2016). En las siguientes líneas se detallará cómo fluye la información a través de las distintas estructuras y qué partes de la corteza prefrontal se encargan de algunas de las funciones comentadas.
Visión en conjunto
La información sensorial de cada modalidad es procesada por distintas partes del cerebro, denominadas áreas primarias. De ahí, la información, que ha superado un primer filtro, pasa a cortezas de asociación en las que se produce un procesamiento de mayor orden, de un contenido más abstracto. Pero, una vez procesada, toda la información sensorial converge en la corteza prefrontal, esta es, la corteza de asociación del lóbulo frontal y la de mayor orden, donde surgen los matices más abstractos de la percepción. En concreto, toda la información sensorial ya procesada llega a la orbitofrontal, donde se representan las distintas opciones de comportamiento y se le asigna un valor a cada una (Wallis, 2007; Siddiqui et al., 2016).
La información aquí procesada fluye rostral y lateralmente hasta la corteza prefrontal lateral y medial, donde la información que influye en la toma de decisiones entra en juego. La información resultante fluye dorsalmente hasta otras regiones de la corteza prefrontal, que usan la información para planear posibles respuestas. Desde aquí, la información fluye hacia los centros ejecutores del comportamiento, como la corteza motora, pero también otras zonas involucradas en percepción, atención, emoción, memoria, etc (Kringelbach, 2005; Wallis, 2007).
Estas áreas cerebrales y sus rutas están inervadas por neuronas provenientes de los ganglios basales y otras estructuras internas del cerebro. Su función es liberar sustancias que modulan toda esta actividad mencionada. Debido a su función reciben el nombre de neuromoduladores, como la dopamina, serotonina o acetilcolina. Además, también son inervadas por neuronas provenientes de la amígdala y el hipocampo, involucrados en procesamiento emocional y memoria, respectivamente (Wallis, 2007; Siddiqui et al., 2016; Purves, 2019).
Corteza orbitofrontal
Aquí, la información sensorial se compara con experiencias pasadas. Los detalles se combinan para estimar el valor de una opción comportamental y se compara con el valor de otras opciones posibles, de manera simultánea. Además, proyecciones del hipotálamo y del sistema límbico ponen en contexto el estado visceral y emocional. Luego, se evalúa el resultado, es decir, se estima el valor de cada opción en base a información pasada y presente. La corteza orbitofrontal también recibe conexiones de neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo involucradas en recompensa, lo que ayuda a generar causalidades y relaciones entre acciones y sus consecuencias (Wallis, 2007).
Estudios de neuroimagen han evidenciado que la corteza orbitofrontal se activa cuando las personas generan valores subjetivos de opciones en tareas de toma de decisión. Así, por ejemplo, el valor que asignamos al sabor de un vino depende en parte del valor monetario que asociamos al vino (Plassmann et al., 2008).
Lesiones en esta corteza, así como en la corteza prefrontal ventromedial, cuyas funciones son similares a las de la corteza orbitofrontal (Bouret et al, 2010), están asociadas a déficits en la comparación del valor asignado a distintas opciones. Además, lesiones en la corteza orbitofrontal inducen comportamientos impulsivos (Harlow, 1868; Torregrossa MM et al., 2008; Purves D, 2019).
Por otra parte, las lesiones en la corteza orbitofrontal muestran síndromes caracterizados por una conducta defectuosa y falta de frenos e inhibiciones que son necesarios para la adaptación a la vida en sociedad, y que son identificados como educación ética o perceptos morales. La falta de estas funciones provoca conductas instintivas de búsqueda de placer y egoístas, además de una disminución en el comportamiento honesto (Harlow, 1868; Funayama et al., 2012; Zhu et al., 2014; Kuusinen et al., 2018).
Corteza dorsolateral
Los comportamientos más flexibles, complejos, en ausencia de estímulos y orientados al futuro producidos en humanos y otros mamíferos parecen ser organizados y planeados, en parte, por procesos que ocurren en la corteza dorsolateral (Barbey et al., 2013; Turnbull et al., 2019).
Esta corteza está comunicada con áreas asociadas a recompensa, como la corteza orbitofrontal y la corteza cingular anterior, la corteza premotora, y zonas parietales involucradas en atención (Miller, 2000; Ballard et al., 2011). Además, un componente importante de esta zona es la memoria de trabajo (Funahashi et al., 1989; Barbey et al., 2013). Por tanto, en base a la conectividad y a la capacidad de retener memoria a corto plazo, es una región con un potencial ideal para servir a modo de organizador, decidiendo qué comportamiento surge en base a qué estímulos se procesan (Miller, 2000).
Una función importante de esta zona es la habilidad de poder cambiar de comportamiento rápidamente. En una tarea cognitiva llamada Wisconsin Card Sorting Task, a un individuo se le enseña un conjunto de cartas, teniendo cada una, números y/o colores distintos. Los sujetos deben clasificar las cartas en base a una regla que deben elegir ellos, como el color o los números. Tras una serie de intentos, los individuos repiten la regla automáticamente. Pacientes con daños en la corteza dorsolateral pueden aprender esta tarea sin problemas, pero cuando se les pide que cambien la regla que han escogido por otra nueva, tienden a seguir usando la antigua regla (Milner, 1963, Lombardi et al., 1999). Ello corresponde a la tendencia en estos pacientes a estancarse en comportamientos repetitivos y no adaptarse al cambio de circunstancias, como consecuencia del daño cerebral que sufren (Szczepanski et al., 2014).
Tanto la corteza dorsolateral como la orbitofrontal generan proyecciones descendientes a núcleos dopaminérgicos de la corteza prefrontal. Se considera que la dopamina prefrontal es importante en la autoestimulación vinculada al sistema de recompensa. Esta vía descendiente permite la autoadministración de dopamina en función del proceso ejecutivo prefrontal: placer asociado a la obtención de nuevas ideas o a la solución de problemas mentales o prácticos (Kringelbach, 2005; Puelles, 2008).
Corteza cingular
La corteza cingular no pertenece a la corteza prefrontal. No obstante, debido a su involucración en un aspecto importante del comportamiento se ha incluido en este apartado. Hemos comentado más arriba la capacidad que tienen los animales de aprender de conductas pasadas perjudiciales o no beneficiosas y así cambiar el comportamiento futuro. Tal función requiere de un sustrato anatómico y funcional que permita evaluar el resultado de las decisiones y transmitir tal información a los sistemas de control que se encargan de inducir un comportamiento en base a los estímulos recibidos, siendo la corteza cingular anterior y un área que cumple tales requisitos (Pearson et al, 2011). Esta zona se activa cuando el sujeto comete un error siendo consciente de que lo ha cometido (Orr et al., 2012). Podríamos decir que la corteza cingular anterior detecta conflictos (Carter et al., 2007) y la necesidad de cambiar de comportamiento y la corteza dorsolateral induce el cambio (Kondo et al, 2004; Puelles, 2008).
Daños en la corteza cingular anterior impiden a los sujetos aprender de las consecuencias de las acciones. Un ejemplo es el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, el cual está asociado a niveles atípicamente altos de activación de la corteza cingular anterior. Los sujetos con TOC reaccionan de manera exagerada a estímulos que deberían ser ignorados, como la suciedad (Fitzgerald et al., 2005; Kühn et al., 2013; McGovern et al., 2017).
Corteza ventrolateral
¿Conocen la expresión: actuar sin pensárselo dos veces? ¿Cuántas veces hemos tenido una clara determinación a hacer algo, pero justamente antes de hacerlo lo hemos pensado mejor y hemos decidido no hacerlo? Esa segunda “vuelta de tuerca” al comportamiento planeado inminente es la función de un área de la corteza prefrontal llamada corteza ventrolateral. Pacientes con lesiones en esta área tienen alterada esta función, por lo que actúan de manera impulsiva. Desórdenes asociados con una incapacidad de evitar acciones o pensamientos no deseados, como el síndrome de Tourette, el TOC o la depresión, están asociados con daños en esta zona. Por ello, la corteza ventrolateral ha sido asociada con el autocontrol (Depue et al., 2007; Draganski et al., 2010; Goya-Maldonado et al., 2010; Levy et al., 2011; Cohen et al., 2013; Szczepanski et al., 2014; Apergis-Schoute et al., 2018; Zhang et al., 2019).
Asímetría cerebral
En el cerebro humano existen importantes asimetrías locales, aunque a nivel global no haya importantes asimetrías (Weinberger et al., 1982; Toga et al., 2003). Estas asimetrías locales provocan la lateralización del cerebro: la especialización de una zona de un hemisferio en una función específica (Kong XZ et al., 2018). Un ejemplo de estas asimetrías o lateralizaciones es la especialización de la corteza prefrontal izquierda en procesar las emociones positivas y la derecha las negativas (Kropotov, 2009). Además, la morfología local a pequeña escala en el cerebro es heredable, aunque en qué profundidad y qué peso juega el ambiente sigue siendo objeto de debate (Toga et al., 2003; Batouli et al., 2014 a; Batouli et al., 2014 b; Jansen et al., 2015).
A nivel neuroquímico también se han descritos asimetrías: la dopamina predominaría en el hemisferio izquierdo, haciéndolo más apto para el programa motor complejo y el lenguaje; mientras que la noradrenalina predominaría en el hemisferio derecho, manteniendo el estado de alerta, la atención dirigida a nuevos estímulos y permitiendo la integración bilateral de la información perceptual. Desde esta aproximación, la especialización del hemisferio izquierdo en el lenguaje sería una consecuencia del dominio de este hemisferio en tareas motoras (Toga et al., 2003).
Hemos visto que hay funciones que están desempeñadas en un mayor grado por un hemisferio que por otro, pero entonces, ¿qué función tiene la zona del hemisferio no dominante para esa tarea? Pongamos el ejemplo del lenguaje. Como hemos visto, el hemisferio izquierdo se encarga mayoritariamente del lenguaje, probablemente debido a sus habilidades motoras. ¿Qué pasa entonces si una persona se daña las zonas del lenguaje en el hemisferio derecho? El resultado, es que la persona no puede entender o producir la prosodia, esto es, la entonación del lenguaje. En lugar de procesar el significado literal de las palabras, el hemisferio derecho interpreta el significado figurativo del lenguaje, como en el humor o metáforas, así como en la duda o el tono de voz. Además, también codifica la tonalidad o musicalidad. Una persona con las zonas del lenguaje dañadas en el hemisferio derecho habla en tono monótono (Gordon, 1974; Toga et al., 2003).
Durante etapas tempranas de la infancia, un daño en el lóbulo frontal derecho es totalmente incapacitante, mientras que no lo es tanto en el izquierdo. Esta correlación se invierte en la vida adulta. Ha sido sugerido que ello se debe a que el lóbulo frontal derecho se especializa en situaciones novedosas, más comunes en la infancia, y el izquierdo en operaciones cognitivas rutinarias. De modo que, durante la vida, los planes de conducta, sintéticos e instintivos en la infancia, son transformados por la experiencia y el aprendizaje, pasando a ser más analíticos e implementados preferentemente por el lado izquierdo (Chiron et al., 1997; Toga et al., 2003; Puelles, 2008).
CONCLUSIONES
Hemos visto cómo rasgos complejos de la personalidad como la inteligencia, la agresividad o la orientación sexual están supeditados en cierto grado a la información genética heredada. Por otro lado, también hemos visto cómo determinadas variantes genéticas pueden alterar el neurodesarrollo y así generar trastornos como el TEA en el que grandes dominios del comportamiento se ven seriamente afectados.
Por último, hemos visto parte del sustrato neuroanatómico que subyace a elementos complejos del comportamiento, y cómo la alteración en algunas de estas áreas, la cuales a su vez pueden ser debidas a determinadas variantes genéticas, puede conducir a trastornos del comportamiento.
Pero entonces, ¿hasta qué punto nos controlan nuestros genes? O lo que es lo mismo, ¿es el comportamiento humano determinista? ¿O por el contrario disfrutamos del libre albedrío?
En definitiva, el papel de los genes en el comportamiento en ausencia de patología es incierto. No existen genes del comportamiento, sino miles de pequeñas variaciones que predisponen, en mayor o menor medida, a ciertos rasgos en el comportamiento. Pero siempre, tanto en el mundo animal como en el humano, el resultado final suele residir en cómo el ambiente, tanto a nivel de desarrollo fisiológico como cultural e intelectual, regula nuestra personalidad y nuestros rasgos del comportamiento. Aunque en ciertas situaciones, como hemos visto, no podamos escapar de nuestros genes.